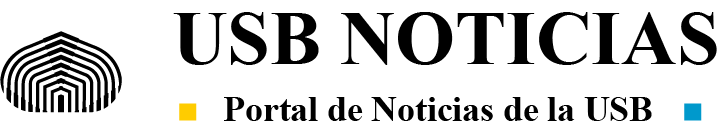Mérito siempre compartido
Palabras de Carlos Pacheco
en el acto académico de conferimiento del título de
Profesor Emérito de la Universidad Simón Bolívar
La primera y la última de mis palabras en esta mañana ha de ser la misma: “!Gracias!” Para hablar de gratitud, debo comenzar con una confesión. La noticia sobre el otorgamiento de este alto honor que hoy se me concede vino en mi ayuda el pasado enero cuando atravesaba una mala hora, una hora menguada. Experimentaba en secreto un duelo íntimo y profundo. Transitaba también por una penosa rehabilitación postoperatoria y me encontraba además con las defensas morales por el suelo, a causa esa nube de pesar, miedo, frustración, incertidumbre y desesperanza que se ha venido haciendo día tras día mayor, más densa y casi omnipresente sobre las cabezas de nosotros los venezolanos.
Una mañana sonó el teléfono. Lejos estaba yo de imaginar que esa llamada traía consigo una suerte de salvavidas emocional para mis naufragios; un alivio, aunque fuera parcial, para mis molestias físicas, para el pesar que me ensombrecía el corazón, “porque la pena tizna cuando estalla”, según el verso potente del poeta alicantino, y para mi “dolor de patria”, según la precisa fórmula que hace más de un siglo acuñara nuestro Manuel Díaz Rodríguez. Desde esa mañana no he dejado de sentir una inmensa gratitud. Y esa gratitud ha tenido un valor terapéutico. Me ha ayudado a ir sanando por dentro y por fuera. Me nutre y fortalece; me sostiene y me ayuda a persistir; me provee de esa poderosa energía moral llamada esperanza, del todo indispensable para seguir viviendo.
El impacto y el poder rehabilitador de aquella noticia se basa al menos en tres razones que poco tienen que ver con la vanidad. La primera es que tan apreciable reconocimiento proviniera de la Universidad Simón Bolívar, una institución por la que profeso un respeto y un afecto inmensos, esa que desde hace 35 años ha sido para mí un segundo hogar, la sede natural de toda mi carrera como docente, investigador, gerente académico y editor.
Desde que llegué a este valle del conocimiento, la indagación y la libertad de pensamiento sentí de inmediato una gran empatía entre su cultura institucional y los valores que ya entonces orientaban mis opciones. Se hablaba en aquella época de la “universidad de la excelencia”, de “la universidad del futuro” y de su carácter experimental e innovador, del diálogo entre los diversos saberes y del estímulo prioritario a la investigación. Se ponderaba su proverbial exigencia en la admisión y evaluación de estudiantes y docentes y del consiguiente principio de meritocracia. A pesar de todas las transformaciones que naturalmente ha experimentado la USB en 35 años y no obstante todas las dificultadas acarreadas por el cerco presupuestario, la discriminación y la hostilidad oficial de los últimos tres lustros, estoy convencido de que los genes diferenciales que portaban las semillas sembradas por nuestro Jardinero Mayor, Ernesto Mayz Vallenilla, desde los años sesenta y cultivadas con esmero por generaciones de profesores, estudiantes y empleados, se han desarrollado maravillosamente en el multidiverso bosque académico que hoy crece en Sartenejas. Fieles a aquella marca original que señaló la calidad como máximo horizonte personal y colectivo, percibo que sus virtudes y valores esenciales siguen vigentes, en múltiples manifestaciones, gracias al esfuerzo diario de una comunidad cuyo mayor acicate es el orgullo que siente cada individuo, cada dependencia y la institución como un todo al hacer las cosas bien.
La segunda razón de mi agradecimiento es que este título me da entrada en una nómina en verdad muy selecta de colegas por cuyo aporte y trayectoria académica y humana siento verdadera admiración. Si entre ellos debiera escoger solo unos pocos de quienes me siento más cercano, porque he tenido el privilegio de interactuar y hacer equipo con ellos, mencionaría en especial a José Santos Urriola, uno de los fundadores del ala sociohumanística de la USB, quien en fecha tan lejana como 1976 me invitó a postularme para un cargo en el Departamento de Lengua y Literatura; y también a los profesores Alberto Rosales, Abraham Abreu, Juan León, Benjamín Scharifker y Claudio Olivera, a quienes se unirán próximamente, Miguel Martínez Miguélez y Pedro María Aso.
La tercera razón es el hecho de que esta distinción haya sido iniciativa de exalumnos míos, hoy distinguidos colegas y varios aquí presentes, algunos de los cuales han llegado a desempeñar diversas responsabilidades en la gerencia universitaria. Entre muchos otros cuya trayectoria me llena de alegría y orgullo, debo mencionar en especial, a los principales cómplices de esta conspiración: Rubén Darío Jaimes, actual Decano de Estudios Generales; Gina Saraceni, Jefe del Departamento de Lengua y Literatura; Wiliams Anseume, representante profesoral al Consejo Directivo y en especial a Arturo Gutiérrez Plaza, primer Decano de Extensión y Coordinador del Postgrado en Literatura, quien tomó la palabra hoy para expresar el panegírico de rigor con la extremada generosidad de quien es un apreciado y muy querido amigo.
Aprovecho para expresar también mi gratitud al profesor Roger Martínez, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a los miembros del Consejo de esa División, quienes con apoyo de colegas de varios departamentos propusieron el conferimiento del Profesorado Emérito, así como también a las Autoridades Universitarias y los miembros del Consejo Directivo, quienes lo aprobaron por unanimidad.
((( o )))
Y con esa mención de los ex alumnos voy entrando ya en la segunda parte de mis palabras en la que me he propuesto fijar mi atención sobre lo que significa para mí ser profesor. Para un docente, sus alumnos son como hijos académicos. Uno debe bregar con ellos al menos por un trimestre, en esa dinámica tan exigente de la enseñanza-aprendizaje, donde deben mezclarse, en discreta proporción, la motivación y la exigencia, la calidad de los contenidos y la eficiencia de su transmisión, la espontaneidad y el respeto, el diálogo franco y el modelaje profesional y moral, el estímulo, la atención y la orientación. Luego viene la vida y hace de las suyas y cada uno toma su camino. Es sumamente reconfortante, sin embargo, enterarse de tanto en tanto, de que alguno de estos exalumnos está dirigiendo con éxito una revista especializada o un departamento académico o un programa de posgrado en esta o en otra universidad; o de que ha recibido algún galardón de relevancia. En mi caso, esto es más frecuente, por supuesto, con los alumnos de posgrado, que se desarrollan en el campo de los estudios literarios. Pero más de una vez me he topado en un centro comercial o un aeropuerto con algún desconocido o desconocida de mediana edad, que se me viene encima sonriente y me saluda con inmenso afecto como “su profe de Generales”. Acto seguido, me recuerda, por ejemplo, un desenlace de Edgar Allan Poe o un verso de Borges sobre el ajedrez y el destino humano, que sobrevive en su memoria. Muy reconfortantes estos encuentros, debo decir, porque si bien la actividad del profesor tiene muchas aristas y proyecciones posibles y también importantes, la que siento más central, la más cálida, la más gratificante es la docencia, el intercambio intelectual y humano que se establece y se aviva en el salón de clases cuando, luego de varias semanas de trabajar juntos, un simple agregado de individuos que no se conocían se ha transformado en un curso, con su dinámica propia e irrepetible.
Una sucinta exploración lexicográfica y etimológica de la palabra profesor me confirma una relación que siempre me ha parecido de lo más relevante para ejercer, comprender mejor y valorar mi oficio: la relación entre profesor y profesión. El venerable Diccionario de la Real Academia Española, define el término en su acepción principal como “Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte”. Según esa formulación, el profesor vendría a ser un profesional de una disciplina capaz de enseñarla. La base etimológica latina Professor – oris se funda a su vez en el prefijo Pro (delante) y el verbo Fateor – fateri (que significa hablar, expresarse o confesar). Esta etimología nos remite entonces al sentido original de profesor como “el que se expresa ante otros”, con la derivación de “el que enseña o declara lo que sabe” y también (para algunos etimólogos que lo vinculan con los primeros cristianos que arriesgaban su vida al confesar o profesar públicamente su fe): “el que profesa”.
Si desde esta elaboración sobre los orígenes de la palabra me permiten aterrizar en nuestras universidades y en las calles de Caracas y sus alrededores, me gustaría enfatizar la importancia del papel los profesores universitarios como profesionales capaces de profesionalizar a otros, en un sentido que no se aleja mucho de la transmisión práctica de un oficio que solían realizar los maestros artesanos con los aprendices en su taller. Es un proceso que todos hemos podido observar en nuestros hijos y alumnos en apenas unos pocos meses de estudios universitarios. Esa gradual transformación que –gracias a su paso por las aulas, bibliotecas y laboratorios de una universidad bajo la dirección de sus profesores– va convirtiendo a un chamo iluso y fantasioso, a un bachiller disperso y distraído, en un arquitecto o un biólogo, en un médico o un historiador, en un psicólogo, un ingeniero o un administrador. La habilidad para estudiar y aprender de manera metódica y sistemática, el conocimiento de los fundamentos teóricos y de la evolución histórica de una disciplina, una amplia formación general en diversas esferas del saber, el manejo de una terminología especializada, la experiencia práctica en la realización de protocolos y procedimientos, la capacidad para interactuar y colaborar con sus pares en la profesión: en suma, la trayectoria toda de una carrera universitaria, otorga a ese distraído bachiller un nivel de conocimientos, habilidades y experiencias que lo distinguen como un verdadero profesional. Otras instituciones recientemente creadas pueden atribuirse el rango de universidades y repartir cartoncitos semejantes a diplomas, pero nada sustituye a la auténtica formación profesional impartida, asimilada y evaluada en las verdaderas universidades, las legítimas herederas de la respetable tradición medieval que nos hace vestirnos aún hoy con estos atuendos un tanto clericales.
Nuestra crisis actual, la cada vez más obvia inviabilidad del actual proyecto de país, se explica en buena parte porque –desde el ministro hasta el ejecutor de un proyecto menor– el profesional calificado y con probada experiencia ha sido sustituido a lo largo de toda la hipertrofiada burocracia estatal por un funcionario obsecuente e ideológicamente monitoreado. Cuando nuestro “dolor de patria” resulta activado a diario al presenciar el deterioro generalizado de la infraestructura, la falta de entrenamiento, planificación, supervisión y mantenimiento, el disparatado desarrollo urbanístico, las erráticas políticas económicas que nos han llevado a batir marcas mundiales en inflación, despilfarro y corrupción, la escasez de alimentos y medicinas, el descenso en la calidad de la educación o el acelerado aumento de la criminalidad y la impunidad…, una de las causas principales de esa montaña de problemas, es la ausencia de la formación y el buen criterio que poseen los verdaderos profesionales.
Y no se trata solo de conocimientos y de técnicas. Naturalmente, un buen profesor debe dominar su campo y poseer experiencia, pero lo que en verdad lo caracteriza, lo que deja una marca duradera en sus estudiantes, es que sienta pasión por lo que enseña y que sepa transmitir su interés y devoción a sus alumnos a través, sobre todo, del ejemplo. Que sea capaz de relacionar su materia con las otras y todas ellas con la vida real. Así lo expresa Nathalie de Etievan, la más memorable entre quienes han sido mis educadores:
La matemática no es únicamente números, es también astronomía; la astronomía es movimiento; el movimiento es danza; la danza es anatomía, expresa las leyes de la naturaleza. Y la naturaleza es vida; y educar y aprender es vivir y comprender al mismo tiempo la vida. Ante este mundo que se nos abre, ninguna materia, ningún tema, ninguna práctica pueden ser estériles o fríos. Todo puede ser física o química y todo lo que es física o química puede ser vida. Todo puede estar lleno de luz, de color, de vibración. (No saber es formidable, Caracas, Ganesha, 1996)
Entonces, puede que los estudiantes olviden algunos de los contenidos que aprendieron, pero no olvidarán el interés, la confianza y el amor (y mucho valga la aparente redundancia) que su profesor profesaba a su profesión.
((( o )))
Me parece indispensable dedicar una tercera y última sección a la palabra “emérito”, cuya etimología (del latín: ex – meritus: por o a causa del mérito) no revela más que lo obvio: el reconocimiento que se otorga a alguien que ha hecho algo relevante para merecerlo. Pues bien, a este respecto quiero ser muy claro. Después de prolongada reflexión he tomado una decisión irrevocable. He decidido aceptar este título, es cierto. De hecho lo acepto y recibo y agradezco con gran emoción y con los brazos abiertos y el corazón también. Sin embargo, lo hago con una sola e irrenunciable condición: que me permitan proyectar este reconocimiento a centenares de otros miembros de esta comunidad universitaria y de fuera de ella con merecimientos similares y a menudo mayores que los míos y sin cuyo talento, esfuerzo, dedicación, estímulo y generosidad me hubiera sido imposible alcanzar meta alguna.
Es imposible pretender ni la más sucinta de las enumeraciones. Recurriré por tanto a la técnica del “paneo” cinematográfico para entregar una rápida panorámica de las principales instancias de mi travesía académica, que al tiempo muestre cómo ese merito ha sido siempre compartido.
A fines de 1979 tengo la fortuna de ser admitido en dos instituciones que resultaron claves para su desarrollo: el Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” y la Universidad Simón Bolívar. Los jóvenes colegas con quienes compartí en el antiguo Celarg, una escuela de rigor y método bajo la tutela de los maestros Nelson Osorio y Hugo Achugar coincidimos en apreciar ese período formativo como más importante que nuestros postgrados anteriores y posteriores.
En Sartenejas, la historia es por supuesto más larga y en ella, lo más permanente, como pueden imaginar, es el vínculo con mi departamento, el de Lengua y Literatura, donde me recibió el entusiasmo y la perseverancia la versatilidad y la sonrisa del profesor Fernando Fernández y donde encontré y he seguido encontrado valiosos interlocutores y compañeros en múltiples tareas y proyectos.
El mismo año de mi ingreso fui invitado por el profesor Guillermo Sucre a dar clases en la Maestría en Literatura Latinoamericana, cosa que en efecto hice, con temor y temblor de principiante. Muy pronto, junto con apreciados colegas como Carmen Vincenti, Pepe López Rueda y Beatriz González Stephan asumí ese postgrado como meta principal de mis afanes y me integré a los equipos que trabajaron duro para optimizar la maestría, establecer el Doctorado en Letras y luego acreditar y reacreditar ambos programas, así como para crear y desarrollar la revista Estudios.
Gracias a la generosa insistencia de Iraset Páez Urdaneta, un colega en verdad inolvidable por su inteligencia y dedicación, me integré a comienzos de los noventa al Decanato de Estudios Generales durante un período fructífero y enriquecedor que me permitió interactuar con valiosísimos colegas de áreas muy diversas, entre quienes figuraban Ana María Rajkay y Alain Etcheverri, Gloria Buendía, Ingrid Kresch y Freddy Rojass, Natalia Brandler y Cristian Álvarez. La revista Universalia, en cuya creación y primera etapa participé junto a Iraset y a Cristian, fue allí uno de los retos más satisfactorios.
La relación con colegas de muy diversa formación marcó también, en los primeros años del nuevo siglo, mi paso por el Decanato de Estudios de Postgrado. Siempre admiré la concepción integradora de nuestro rector fundador, cuando pensó en una universidad con carreras principalmente dedicadas a la formación de ingenieros y científicos, pero donde muy pronto se desarrollaron también numerosos y destacados programas de postgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Tal como lo expresara magníficamente el titular de un reportaje periodístico de aquella época sobre nuestros estudios de cuarto nivel, “En Sartenejas, los números y las letras se dan la mano”. Pues debo decir que en mi gestión frente al postgrado me dieron la mano muchos colegas como Gianfranco Passarielo, Guillermo Álvarez, Marissa Gonzatti o Servando Álvarez y también un equipo notable de empleados administrativos que cada día me acompañó con mucha energía y un alto sentido del compromiso y la responsabilidad.
Lo que quiero enfatizar con este recorrido es que, en la vida universitaria, el mérito que hoy se reconoce en mí tiene que reconocerse también en muchos otros. Y no únicamente entre los profesores. Mi imaginación justiciera concibe que alguna vez pudiéramos también postular y elegir, por ejemplo, a una Secretaria o Asistente Emérita, a un Administrador Emérito, a una Analista de Personal Emérita, a un Jardinero o Vigilante Emérito o a una Editora o Diseñadora Gráfica Emérita.
Esos compartidos merecimientos se aplican igualmente al período 2005-2011, cuando, gracias a la iniciativa del rector Pedro María Aso, tuve la oportunidad de compartir con un esforzado equipo la aventura de acercar a Equinoccio, nuestra editorial universitaria, al pleno cumplimiento de su alta misión. Fueron unos años intensos de esfuerzo y creatividad en los que, hombro con hombro con ese esforzado equipo, sufrí, aprendí y disfruté inmensamente.
Esta pesquisa en pos de quienes también son merecedores de este título debe aún ir más atrás, para incluir, retrospectivamente a quienes fueron mis profesores. Para representarlos a todos, me ha parecido oportuno mencionar solo a uno de ellos, que falleció a comienzos de esta semana, el padre y doctor Enrique Gaitán S.J., fundador del departamento y la carrera de Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En los primeros años setenta, armado con los recursos entonces novedosos del estructuralismo barthesiano, fue él quien, con sus clases impecables, me hizo interesarme en el análisis minucioso y riguroso del texto narrativo.
No es casual que se trate de un jesuita, pues durante veinte años, desde ingresar en el preescolar del Colegio San Ignacio de Loyola en Chacao, hasta concluir estudios de licenciatura en la Javeriana, toda mi formación tuvo la marca de la Compañía de Jesús. En este acto de hoy no puedo menos que ponderar y agradecer la disciplina, el sentido de responsabilidad, la capacidad de ser eficiente y trabajar en equipo, y la amplitud de miras en la que fui formado por mis maestros jesuitas y por las instituciones regentadas por ellos.
Como el “paneo” se me convirtió en flashback, me resulta lógico terminar esta evocación aludiendo al origen de todo: mi familia andina, trujillana y, para más señas, boconesa, en la que recibí mucho amor y también principios muy claros y firmes. No pasa un solo día en el que no dé gracias a Dios por la bendición de haber crecido en esa familia y de ver que estos valores y actitudes se mantienen vivos y activos en las sucesivas generaciones, sobre todo en mis hijos, quienes los pasarán seguramente a mis nietos, Iván Enrique, Joakim y Samuel, quienes han venido a ser (aunque a veces solo por vía skype) mi mayor alegría en estos años difíciles.
Por último, tengo por fuerza que mencionar a la doctora Luz Marina Rivas. No por casualidad mi exalumna y doblemente egresada de esta universidad, quien no solo es mi primera lectora y crítica, mi estricta colega y coautora, sino también, como ya lo he dicho con un verso de Mario Benedetti, “mi amor, mi cómplice y todo”. Hoy, con la solemnidad de rigor, la reconozco y designo ante todos ustedes, como mi Emérita Esposa.
((( o )))
Antes de concluir, debo aclarar un punto a algunos apreciados colegas y amigos, que piensan que no solo estoy que me voy, que me voy, sino que ya me he ido, porque desde hace un par de años no me ven con frecuencia. Pues bien, es cierto que paso varios meses al año en Bogotá trabajando como profesor y traductor; sin embargo, quiero decirles que incluso a larga distancia sigo en Sartenejas. Como director de una de sus colecciones y permanente asesor, sigo siendo un activo colaborador de mi querida Editorial Equinoccio, donde además está a punto de salir del horno un libro colectivo sobre el cuento venezolano, coordinado por mí en comandita con mis apreciados colegas y queridos amigos Luis Barrera Linares y Carlos Sandoval. Por otra parte, estoy feliz de ser corresponsable de un proyecto de convenio –ya activo en la práctica– entre la USB y la Asociación Castor S Goa, a la que pertenezco desde hace muchos años como parte de la Fundación Gurdjieff Caracas. Gracias al interés del Vicerrector Académico, la Directora de la División de Ciencias Biológicas y el Decano de Extensión y mediante un curso del profesor Edgar Yerena, se ha iniciado ya la docencia y la investigación de temas de interés biológico y ambiental en un campamento de nuestra asociación que, por medio de esta cooperación interinstitucional, da sus primeros pasos para convertirse en el Refugio Ecológico Paracotos, magnífico asiento para investigaciones, tesis y proyectos de servicio comunitario.
Ha llegado el momento de terminar y, de acuerdo con lo prometido, lo hago regresando a ese maravillosos sentimiento que es la gratitud, bálsamo para nuestros dolores, soplo de brisa fresca para nuestras angustias, alimento para el alma. A todos ustedes que me han hecho la gracia de concurrir a este acto les digo que aprecio inmensamente que me hayan acompañado. Muchas gracias
Sartenejas, 3 de julio de 2014.